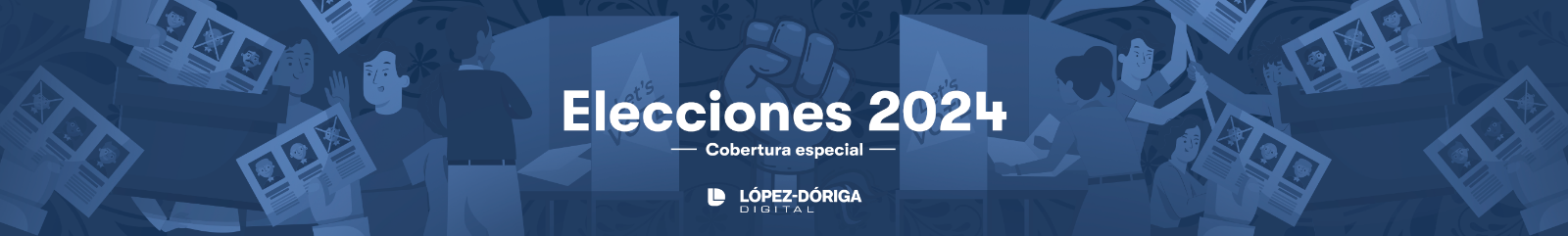No hay día en que el país no me venga a la memoria. Un ruido furtivo, un olor difuso, una luz en la tarde, un gesto
Este regreso me obsesiona. No hay día en que el país no me venga a la memoria. Un ruido furtivo, un olor difuso, una luz en la tarde, un gesto, a veces un silencio basta para despertar el recuerdo de la infancia: ese minuto antes de la lluvia, ese momento de felicidad suspendida.
Líneas como éstas, relucientes como el brillo de un charco después de un aguacero: este viaje a la semilla, esta llamada de la tierra, aparecen (en una narración tan febril como escasa en la literatura de hoy día) en un libro apasionante, que nadie debería dejar que acabe el verano sin leerlo.
Pequeño País (Salamandra, 2016), la ópera prima de Gaël Faye, nacido en Burundi, 1982, y criado allí hasta la adolescencia, porque huyó a Francia, luego de que 300 mil hutus y tutsis se mataron entre ellos, a machetazos, porque los hutus tenían la nariz ancha y los tutsis la tenían fina.
Pero Fayed prefiere contar sobre el tiempo anterior a todo eso: el de la felicidad, el de la vida sin explicaciones, el de su existencia en Buyumbura, de su niñez tal como era, o como a él le hubiera gustado que siguiera siendo:
Un dulce sopor, apacible, sin mosquitos que vengan a zumbarte en la oreja, sin la lluvia de preguntas que ha terminado tamborileando sobre mi cabeza. En ese tiempo feliz, si me preguntaban “¿Qué tal?”, yo siempre respondía “!Muy bien!”. Puro tictac. La felicidad te impide reflexionar.
Pequeño País entra en esa delicia que son los libros sobre la infancia, pero que lo son porque la cuentan con la profundidad que ésta merece, en su cualidad de etapa más importante de la vida y que, todos, aunque no lo siempre lo sepamos, defendemos como lo que más queremos.
Lo escribió Jean-Paul Sartre en Las palabras (Les Temps Modernes, 1963):
Todo hombre posee su lugar natural; ni el orgullo ni la valía fijan su altura: lo decide la infancia.
De manera magistral, lo describe Fernando Savater en su relato mejor: Nostalgia del tiovivo. El filósofo y escritor donostiarra está escribiendo su libro A caballo entre milenios (Editorial Debate, 2001), y va a su ciudad a cubrir el Gran Premio Donostia-San Sebastián.
Y… con 53 años, recuerda a su madre:
O ese último, fatal, definitivo en el que ahora mismo -¿habrá un “ahora” válido para todo el multiverso?- voy cabalgando en el lomo rígido de un caballito de tiovivo, bajando y subiendo, subiendo y bajando, girando siempre, y al pasar le grito a mi madre una y otra vez, con una voz que ya no tengo: “!Qué gusto, mamá!”
Ah, siempre alumbra mis ojos y calienta mi corazón, esa frase húmeda de amor.
Qué gusto, mamá.
Por Rubén Cortés