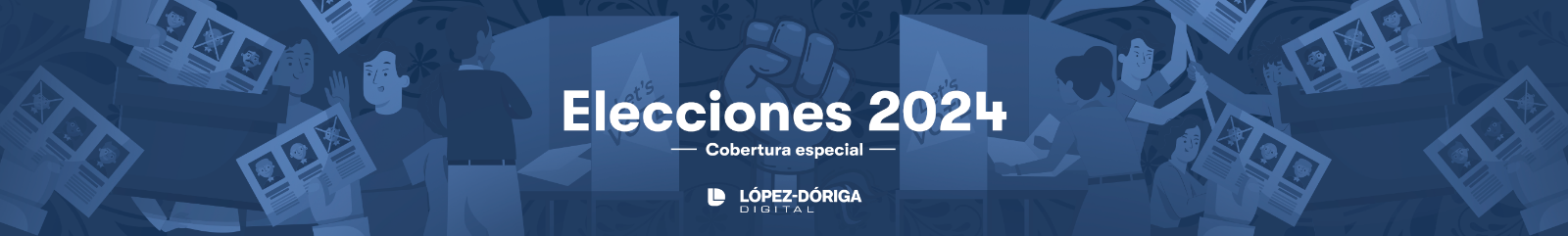La diferencia entre un político que se encumbra con un discurso simplón y pasa, regularmente sin pena ni gloria, contra aquel que llega por esa vía y logra eternizarse en el poder, radica en la fuerza de las instituciones del país del que se trate
El populismo no es un mal exclusivo de México o de América Latina. El mejor ejemplo de cómo el discurso simplón puede llegar a conquistar a los ciudadanos decepcionados de la clase política tradicional es Estados Unidos.
La diferencia entre un político que se encumbra con un discurso simplón y pasa, regularmente sin pena ni gloria, contra aquel que llega por esa vía y logra eternizarse en el poder, radica en la fuerza de las instituciones del país del que se trate.
Trump siempre lo dijo, él envidaba a personajes como el dictador norcoreano, Kim Jong-Un, al presidente de Rusia, Vladimir Putin, o al presidente de China, Xi Jinping, quienes no tenían el “estorbo” de la democracia y las instituciones para aferrarse al poder.
Este expresidente de Estados Unidos encontró los límites a sus exabruptos autoritarios y populistas en las instituciones de su país, incluido el propio partido Republicano. Y cuando intentó un golpe a la democracia, a través de azuzar a sus seguidores a tomar el Capitolio, se topó con la pared de un país que se respeta a sí mismo. Y si no está en la cárcel es porque ponerlo en su lugar implicaría crear un mártir para sus irreflexivos seguidores.
México es un país que debe estar más cerca de aspirar a tener instituciones sólidas y fuertes como Estados Unidos que a pretender un modelo autoritario como Venezuela, que pasó de la abundancia a la pobreza porque a la corrupción de siempre se le sumó un discurso populista y un exitoso modelo autoritario.
Hasta hace muy poco no había manera de afirmar que en México se aspirara a un modelo así. Sin embargo, hoy todavía México tiene más visos de convertirse en la versión norteamericana de Argentina que de Venezuela.
Un país azotado por los bandazos ideológicos que en el camino ha destruido sus instituciones y la confianza en su economía.
Si no tenemos memoria de lo bien que estaba México antes del populismo de los 70, menos habremos de tener conciencia de lo que eran Argentina y la propia Venezuela hace algunas décadas.
Si un país renuncia a una ruta que le trae desarrollo, crecimiento y una mejora en la calidad de vida de su población por razones ideológicas, sin sustento en la realidad, es una nación condenada al fracaso.
Hay tolerancia hacia las políticas de gobierno que puedan no tener éxito. Pero mover las leyes, peor aun si es con trampas, para que se acomode a la forma de pensar de un movimiento o de una persona, acaba por derrumbar la confianza de todos.
Las modificaciones en el sector energético generan alerta, pero también prevalece la confianza de que al final el poder Judicial hará valer lo que marca la Constitución. Pero cuando el juego alcanza modificaciones tramposas para alterar los tiempos legales de los mandatos, el nivel de alerta es otro.
Argentina ha tenido malas derechas e izquierdas, el problema es que todos les han metido mano a las leyes de ese país y ya nadie cree en la letra de sus disposiciones legales, porque la clase política de ese país no le tiene respeto.