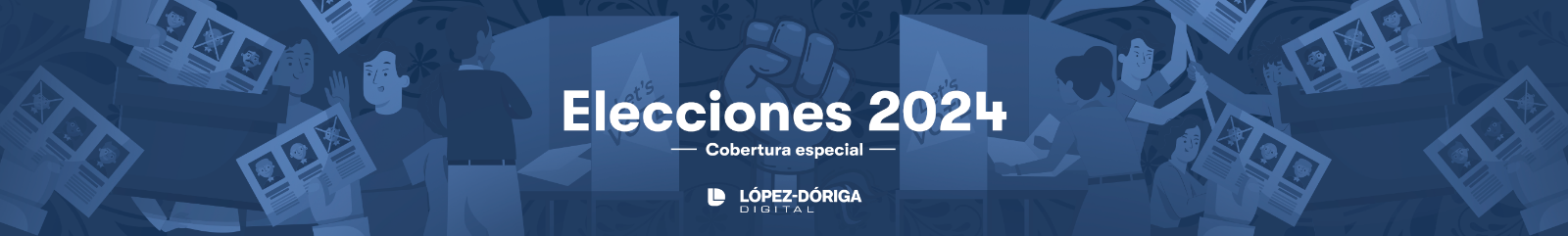Nos habíamos conocido cuatro años antes, en ese entonces él era comandante y yo, yo simplemente empezaba mi carrera forense
Su turno había terminado, al mío aún le faltaba un poco, había salido un evento en las afueras de la ciudad, una víctima de violencia sexual; él decidió acompañarnos a mi compañero y a mí, habíamos quedado en cenar juntos.
Una botella de tinto se estaba enfriando en casa, no había un festejo, era simplemente la complicidad de que al día siguiente ninguno de los dos trabajaba, el evento que me tocaba cubrir no implicaba más de dos horas y podría irme.
Nos habíamos conocido cuatro años antes, en ese entonces él era el comandante de la unidad de delitos contra la vida y yo, yo simplemente empezaba mi carrera forense. Un expediente nos hizo coincidir, yo necesitaba hablar con él para pedirle unos datos.
Le dejé un recado con una de las agentes a su cargo, horas después él se acercó a mi escritorio, me dejó un papel con su nombre y teléfono anotados junto a una frase: “si quieres conocer al hombre más divertido del mundo, llámame”.
Le llamé, pero para hablar sobre el expediente, me dijo que estaba por salir del edificio que me daba 3 minutos, me veía en el estacionamiento.
Eran las 7 de la noche, empezamos a platicar y de la nada vimos el amanecer, habíamos hablado toda la noche y en lo personal, no me di cuenta que el tiempo pasaba, en verdad era un hombre divertido.
Le invité un café, él mandó pedir unos burritos, había empezado una divertida historia de desvelos, trabajo, cenas al amanecer en la caja de la camioneta, horarios complicados, cansancio que nos impedía estar despiertos mientras compartíamos tiempo juntos, citas rápidas en los pasillos y estacionamiento o coincidir en escenas de crimen para ponernos al día mientras trabajábamos.
Fuimos construyendo algo hermoso en medio de la ciudad de la furia, ambos teníamos una idea utópica de buscar un país menos jodido, un país donde la justicia en verdad existiera.
Nos mudamos juntos estableciendo acuerdos, trabajar en este ambiente no da certeza de un mañana; sin importar el turno infame que tuviéramos, llegaríamos a casa, en caso de un ataque, haríamos lo posible por acercarnos a casa para darle en lo posible al otro la certeza de donde quedamos, avisarnos siempre la ubicación exacta de donde nos encontrábamos, su rango, mi trabajo en calle; todo eso era peligroso, lo sigue siendo.
En casa teníamos una vajilla de solo dos servicios, nuestra mesa era para nosotros dos, no le dábamos cabida a nadie más, compartimos el cajón de los calcetines al igual que la regadera cada día al igual que la taza de café negro con azúcar mascabado, las botas siempre afuera de la habitación (nunca entendí ni pregunté el motivo).
Yo lo obligaba a llamar a su madre cada mañana y él me obligaba a saludar a las personas camino al trabajo. Me inculcó la amabilidad.
En ocasiones yo estaba cubriendo una escena de crimen y sonaba la radiofrecuencia, era él haciendo gala de su retorcido sentido del humor, provocando que se me subieran los colores del cuello al rostro; llegaba a mi oficina con un montón de dulces para hacerme ligero el papeleo; me llevaba cargando por toda la rampa hasta el checador.
Se encargaba de que todos supieran que él era feliz a mi lado y yo, yo con él.
Mis botas estaban limpias cada día, él se tomaba el tiempo de lustrarlas diariamente; periódicamente revisaba y limpiaba mi arma, pues no quería que sucedieran películas de terror y esta fuese a encasquillarse en caso de necesitarla; me llevaba comida porque en esa época era habitual que yo me olvidase comer.
Las risas no faltaban, en verdad era divertido, le gustaba subirse en los carritos del super mientras yo lo empujaba; cantaba horrendo, aún me pregunto cómo no afinaba una sola nota ni por error; vestía impecable, tenía vocabulario de marinero y era ordenado hasta para dormir.
Ese 7 de noviembre, nos subimos en su camioneta de trabajo, él conducía, yo iba al centro y mi compañero en la orilla derecha.
Salimos de la mancha urbana, eran las 9 de la noche, cuando de una brecha salieron dos camionetas con hombres armados que nos cerraron el paso, nos obligaron a detener la marcha, no hubo oportunidad de nada, fuimos superados, nos bajaron de la camioneta y nos tiraron al suelo, sentí como las piedras raspaban mi rostro.
Todo sucedió en segundos, los tres estábamos sometidos, yo tenía el cañón de un fusil calibre 7.62 en la nuca, una bota aplastando mi cabeza y la amenaza de que cualquier movimiento y me costaba la vida a mí o a ellos; así como estaba yo, estaban ellos dos.
Uno de los agresores me levantó de los cabellos y me obligó a desnudarme, querían que él aceptará “doblar” trabajo para colaborar con un grupo criminal y filtrar información. La amenaza de hacerme daño era su moneda de cambio.
Al no ceder él, después de tocarme a su antojo, el agresor que me sostenía del cabello me volvió a tirar al suelo, otro agresor golpeaba repetidamente con una culata la extremidad cefálica de mi compañero hasta que quedó inconsciente.
Él, en un afán de negociar, les pidió que no me hicieran nada, les recordaba que el asunto era con él; a mí me dijo que me amaba, que había sido feliz a mi lado, sabía lo que seguía.
Le dieron un tiro en la nuca, a centímetros de mí, mi piel quedo salpicada de hemático, no pude verlo mientras se iba, en shock fui levantada nuevamente de los cabellos.
Me dijeron que corriera y no volteara, que contará hasta cien. No recuerdo si conté o si voltee la mirada, no sé cómo pero corrí por toda la carretera hasta llegar a un poblado.
Mis recuerdos son vagos, sé que toqué la puerta de varias casas, nadie me abrió, hasta que una señora abrió y me metió hasta un cuarto al final de su casa, me dio una bata para que me cubriera y me prestó su teléfono, no pude pedir apoyo, ella lo hizo por mí.
En un instante era 8 de noviembre y yo, yo ya era una viuda, el hombre más divertido del mundo me había salvado la vida, con su vida.