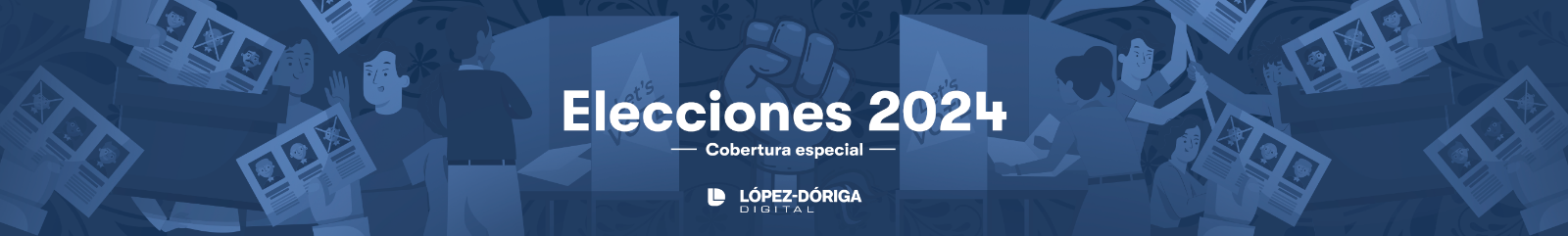El año 1968 se caracterizó por las rebeliones que hubo en el mundo y que provocaron una revolución cultural. En Estados Unidos se realizaron protestas, revueltas y quema de cartillas por la guerra de Vietnam; el asesinato de Martin Luther King, en abril de ese año, hizo que escalara la violencia de los afroamericanos en … Continued
El año 1968 se caracterizó por las rebeliones que hubo en el mundo y que provocaron una revolución cultural. En Estados Unidos se realizaron protestas, revueltas y quema de cartillas por la guerra de Vietnam; el asesinato de Martin Luther King, en abril de ese año, hizo que escalara la violencia de los afroamericanos en su lucha por los Derechos Humanos. En Brasil se dieron manifestaciones contra la tiranía militar; en Francia, contra el autoritarismo gubernamental; en Checoslovaquia, en oposición a la invasión soviética; en México, estudiantes de clase media se movilizaron contra el presidencialismo, la mentira oficial y la represión. Los manifestantes, en su mayoría alumnos y algunos maestros de la Universidad Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional, pedían la derogación del delito de disolución social, la libertad a los presos políticos y la destitución de los jefes policiacos Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea Cerecero. Tal era el estado de cosas hace medio siglo.
Hace 50 años, el que escribe ya llevaba un poco más de cuatro años trabajando en Camacho y Orvañanos Publicidad, agencia donde acabó de criarse en todos sentidos. Aprendió de todo y por su orden. Andrés de la Garza fue su maestro en la redacción de anuncios y Juan Trigos guió sus lecturas y corrigió sus textos de pretensiones literarias. Dirigía cámaras en la televisión y producía anuncios de radio.
A la mitad del año 68, escribía yo el programa de tele de la exitosa ventrílocua española Mary Carmen y sus Muñecos, lo cual, aunado a dos o tres cuentos de humor negro y absurdo —letras minúsculas salidas de mi pluma—, me habían dado cierta notoriedad en el pequeño círculo en el que me desenvolvía. Tenía 22 años y alternaba, discutía y bebía con los mayores. Me declaré nihilista: es aquel que no se inclina ante ninguna autoridad, que no acepta ningún principio ni artículo de fe. Era yo soltero, ganaba más o menos buen dinero, vivíamos la era psicodélica. La vida era una fiesta. En medio de tanta frivolidad, y como ya lo declaré hace años en estas páginas, el Movimiento Estudiantil, en un principio, no me valió madres, sino lo que le sigue.
Al grupo que nos reuníamos en un departamento de la calle Donato Guerra, nos pareció más impactante, desde el punto de vista creativo, el movimiento surgido en París en mayo y que estaba en plena ebullición cuando comenzó, en julio, el de México. Algunos de los graffitis plasmados en las paredes parisinas nos parecían geniales. Una noche que hablábamos de ello, provistos de un plumón pintarrajeamos con consignas y aforismos las paredes del susodicho depa. Por más que he tratado de acordarme de algo de lo escrito, sólo viene a mi memoria una frase que se me ocurrió: “Es el Cueto de nunca acabar”. Una madrugada al dirigirme a mi casa, al llegar a la calle Bucareli tuve que parar mi auto y dejar pasar cinco tanques del Ejército. Sentí ñáñaras —como dijo el clásico. Comencé a comprender que la cosa iba en serio.
La agencia de publicidad estaba situada en la esquina de Copenhague y Hamburgo, a una cuadra de Paseo de la Reforma, los que ahí trabajamos nos salíamos a ver las manifestaciones estudiantiles. La del silencio, efectuada el 13 de septiembre, resultó impresionante. Mi importamadrismo hacia las movilizaciones estudiantiles devino en interés. En esa oficina, la tarde del 2 de octubre, escuchamos claramente, aunque lejanos, tableteos múltiples, calculo entre 20 y 30, de ocho o diez disparos cada uno, de ametralladoras que nos causaron pavor. Esa tarde salimos de la agencia consternados.
Desde su inicio, Juan Trigos se declaró simpatizante del Movimiento Estudiantil; una noche, entre el 3 y el 12 de octubre, lo puedo precisar porque aún no comenzaban los Juegos Olímpicos, andábamos de bar en bar y él me propuso: “Vamos a Tlatelolco”. “¿Para qué?”, pregunté reticente. “Nomás, a ver cómo quedó. A ver qué hay”. Y fuimos. Entramos por la calle donde estaba el cine del mismo nombre, al dar la vuelta, detrás de un edificio, estaban unos soldados bajo una lona, también un jeep y una tanqueta. Al verlos aminoré la velocidad del coche. El motor se apagó. Por esos días eso sucedía a menudo, traía el acumulador con poca carga y mal el generador; era más la energía que gastaba que la que recargaba. “Ni modo” —le dije a Juan. “Vamos a empujarlo”. No era la primera vez que nos pasaba. Lo empujamos, me subí al vehículo, metí primera, saqué el clutch, y nada. Lo intentamos otra vez, sin resultados. Para esto ya estábamos enfrente de los soldados. Nos preparábamos para empujarlo por tercera vez cuando tres de ellos vinieron en dirección hacia nosotros. No sé a Juan pero a mí se me cayeron las nalgas. Súbanse al coche —ordenó uno de los militares. Con mucho gusto y presteza le obedecimos. Los tres vestidos de verde empujaron. Dejé que el carruaje tomara velocidad, metí primera, saqué el clutch: el motor respondió. A señas nos despedimos de los amables sardos. No paramos hasta un cabaret situado en la calle Guerrero. Por cierto se llamaba —se llama— El Olímpico.
Dejé de culpar a los demás por lo malo que pasaba en mi vida. Mejor aprendí Feng Shui para echarle la culpa a los pinches muebles.