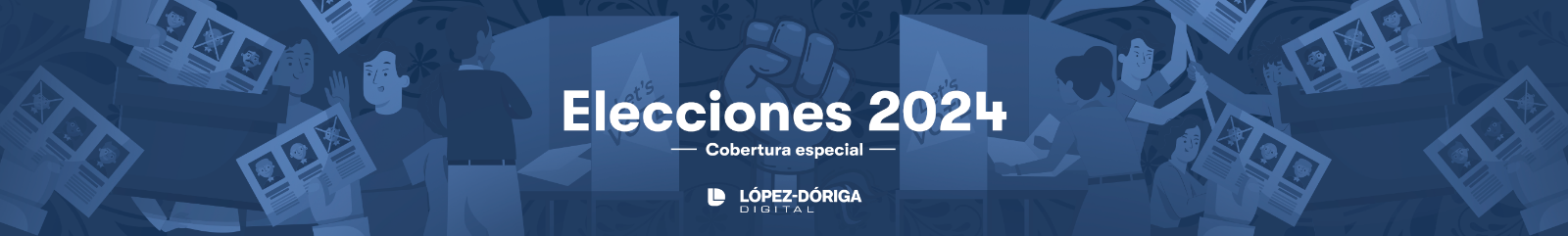La singular ocasión correspondió a la salud mental, esa dimensión esencial a nuestra condición humana
Por el Embajador Juan Ramón de la Fuente
Representante Permanente de México ante la ONU
Premio Nacional de Ciencias 2007
Twitter: @MexOnu
Texto publicado originalmente en El Universal.
Hace un par de semanas, el Secretario General de la ONU, Antònio Guterres, hizo un llamado distinto de los que habitualmente hace en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. Esta vez no fue un llamado para la paz o para pedir un cese al fuego, tampoco tuvo que ver con el cambio climático o con los derechos de la infancia. La singular ocasión correspondió a la salud mental, esa dimensión esencial a nuestra condición humana. Su llamado dijo, fue por la necesidad urgente de actuar en este rubro, como parte ineludible de las respuestas de los gobiernos a la pandemia por el COVID-19.
En su comunicado, hizo referencia a su experiencia familiar y a la que vivió como jefe de estado en Portugal y como Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU. Sensible a las circunstancias que acompañan a quienes padecen algún trastorno mental, y congruente con sus convicciones liberales y humanistas, no dudó en rechazar “por inaceptable”, el estigma y la discriminación que exacerban el sufrimiento que ocasiona este tipo de problemas. Fue contundente al reconocer que la depresión y la ansiedad, representan algunos de los mayores problemas de salud en el mundo, y ya en el contexto de la pandemia, se refirió al dolor por la pérdida de seres queridos, así como a la conmoción que causan el desempleo, el aislamiento, la incertidumbre y el miedo. Su diagnóstico, presentado a manera de informe, es claro y conciso. Se trata de un documento que, en mi opinión, deberían estudiar y adoptar, en la medida de lo posible, todos los países del mundo. (UN Policy Brief: COVID-19 and the Need for Action on Mental Health. 13/05/2020)
Que uno de los principales líderes mundiales se ocupe de nuestra salud mental no es frecuente. Tampoco es casual. Es entender las verdaderas dimensiones de la crisis más allá de las cifras imprecisas, de las noticias sensacionalistas, de la narrativa sesgada o de las reacciones impulsivas, porque cuando la pandemia quede bajo control, las grandes secuelas en la población serán económicas, psicológicas y sociales. Los costos políticos llegarán en cuentas separadas y serán consecuencia de la experiencia ciudadana.
En tiempos de pandemia y aislamiento, todos somos vulnerables. Los cuadros de angustia y los ataques de pánico son frecuentes, al igual que los episodios depresivos. Las reacciones hostiles, cargadas de suspicacia por el bombardeo informativo sin límites -que va siempre más allá de la verdad- y los comentarios que descalifican a todas las instituciones que tratan de contener la pandemia (de la OMS para abajo), generan un clima de tensión y desconfianza. Agregue usted el enojo social por las restricciones a movernos libremente, el aumento en el consumo de alcohol u otras substancias capaces de alterar la conciencia, el aislamiento social, el confinamiento en espacios hacinados y el miedo a ser contagiado, y verá que no es necesario ser experto en la materia para apreciar que están dadas las condiciones para que surjan o resurjan las patologías mentales.
Hay, claro está, grupos particularmente vulnerables: quienes padecen algún trastorno mental preexistente o sufren algún tipo de discriminación previa que los segrega de la información oportuna, o los adultos mayores, o los trabajadores que han estado al frente de los servicios de primera línea, por mencionar algunos. Me preocupan, sobre manera, los trabajadores del sector de la salud. Conocemos ya los primeros reportes de algunas investigaciones clínicas hechas con rigor, que muestran altas tasas de depresión, ansiedad generalizada y trastornos del sueño, tanto en médicos como en enfermeras y técnicos que atienden directamente a pacientes con COVID-19 en hospitales. Otras manifestaciones de estrés menos específicas, se reportan hasta en un 70% del personal que ha estado más expuesto a pacientes graves. También se registra un incremento en los accidentes laborales y las reacciones de duelo por pérdidas de compañeros en cumplimiento de su deber. Todos estos trabajadores y trabajadoras, sin excepción, merecen, no solo un amplio reconocimiento social sino también el apoyo psicológico que soliciten y requieran.
Las condiciones de aislamiento y el empobrecimiento agudo aumentan las tensiones intrafamiliares. Muchos niños han visto interrumpida su educación y limitada su vida social. La violencia contra las mujeres y las niñas, preexistente en muchos casos, se ha exacerbado. Los adolecentes tampoco han salido psicológicamente ilesos de la contingencia. Ocurre que el contexto social en el que interactuamos habitualmente nos da cierta cohesión y nos acompaña frente a la soledad. También nos protege ante la adversidad y nos permite desahogar nuestras frustraciones. La falta de ese contexto presencial hace más patente nuestra fragilidad. Siempre me pareció un error grave hablar de “distanciamiento social”. Era preferible hablar de “distanciamiento físico” pero haciendo hincapié en el contacto social y, mejor aún, en la importancia del contacto afectivo con quienes representan algo en nuestras vidas. Los seres humanos somos animales sociales, ¿acaso lo duda alguien después de esta experiencia?
Los problemas de salud mental a nivel global ya eran graves antes de la pandemia: 265 millones de personas sufren depresión, el suicidio es la segunda causa de muerte entre los 15 y los 29 años, las personas con problemas mentales viven en promedio 15 años menos que la población general, 3 de cada 4 enfermos mentales no tienen acceso al tratamiento eficaz que requieren y sus derechos humanos son violentados con frecuencia. Todo ello, me temo, podría empeorar después de la pandemia. Existe una comorbilidad bien documentada entre trastornos mentales y otras enfermedades infecciosas como la tuberculosis y el VIH/SIDA, entonces no veo por qué no ocurra lo mismo con el COVID-19. Según las primeras encuestas disponibles, entre el 35% y el 60% de la población en general experimenta algún síntoma en su esfera mental, emocional o conductual relacionado con la pandemia.
Los efectos a largo plazo son más difíciles de predecir. La infección por COVID-19 puede causar síntomas neurológicos tales como dolores de cabeza, o bien alteraciones en algunos órganos de los sentidos como el olfato o el gusto. También se han reportado casos con agitación psicomotriz y signos de encefalitis. No se puede saber, al menos por ahora, si el virus dejará en algunos de estos enfermos secuelas neurológicas a largo plazo. Tampoco sabemos a ciencia cierta qué consecuencias tendrán, en un futuro, la interrupción abrupta de la estimulación intelectual y cognoscitiva que conlleva el aislamiento en niños o en los adultos mayores, por ejemplo. Vamos, ni siquiera sabemos aún, cuanto tiempo durará el aislamiento o si este se volverá intermitente. Lo que me queda claro es que muchos de los servicios de salud mental tendrán que renovarse y buscar formas alternativas de llegar cada vez a más personas. Su demanda se va a incrementar. Pero tal circunstancia, puede ser también una oportunidad para replantear los modelos vigentes de prevención, atención y rehabilitación.
En la pandemia han surgido nuevos síndromes, tales como el de la “Fatiga por el Zoom” (en relación a una de las plataformas digitales más socorridas). Todos los sistemas de videoconferencia generan demandas adicionales en atención y tiempo. Aún las fracciones de segundo, inevitables entre una señal de ida y su correspondiente respuesta, pueden generar distorsiones en la imagen, la percepción de las emociones o los tiempos de reacción. Es común escuchar, por ejemplo, que muchas personas terminan malhumoradas y/o exhaustas al concluir una jornada laboral a distancia. No sabemos si esto tendrá algún significado real o si se trata un proceso adaptativo sin mayores consecuencias.
Un problema que subyace ante una pandemia como la del COVID-19 es el temor a la muerte. El miedo a enfermarse y morir solo, o a no poder acompañar a los seres queridos, como ha ocurrido en tantos casos. Miedo a morir y no poder despedirse. Quizá se verbaliza menos pero ahí está, junto con el miedo a perder el trabajo, el miedo a las penurias, el miedo al quebranto existencial. El miedo será un enemigo difícil de vencer a lo hora del regreso a la nueva normalidad o como quiera usted llamarla. Hay que estar preparados.