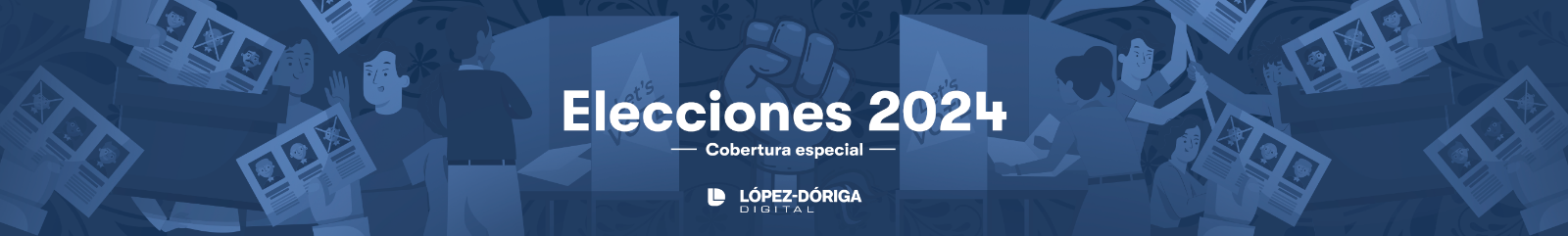Jacobo Zabludovsky ocupó su espacio en El Universal para hacer tres ediciones de borradores de sus memorias.
Jacobo Zabludovsky era columnista asiduo del periódico El Universal, espacio el cual ocupó para hacer un borrador de sus memorias este año.
El lunes 16 de febrero de este año fue publicado su primer borrador, el 9 de marzo el segundo y, posteriormente, el 22 de junio el tercero.
En sus “borradores de memorias”, habla sobre su niñez, su adolescencia y su entrada a los medios de comunicación.
Le dejo íntegras las dos columnas que puede encontrar en el periódico El Universal de las fechas mencionadas.
Borrador de mis memorias Primera Parte
Desde hace unos días, la revelación casi súbita de que llevo 72 años dedicado a descifrar mi oficio, me hizo buscar en los archivos de la memoria recuerdos de 1943, cuando empecé a trabajar.
Carezco de la magia que convirtió a un soldado español llamado Bernal Díaz del Castillo en el narrador más preciso de la Conquista. A los 19 años llegó de Europa a lo que hoy es Guatemala, sembró algunas semillas de naranja, se reunió con la tropa de Hernán Cortés y empezó a guardar para siempre los datos de la verdadera historia que escribió después de los 90.
No tengo esa facultad ni la pluma fácil y seductora de Bernal Díaz. Por eso, regresar a lo hecho durante más de 70 años, me ha exigido un esfuerzo especial. Rescato como de un archivo desordenado y destartalado ciertas imágenes y algunos sentimientos decisivos en mi vida.
Yo era un estudiante del segundo año de bachillerato en Ciencias Sociales de la Escuela Nacional Preparatoria en San Ildefonso. Los fines de semana ayudaba a un vecino, corrector de pruebas del periódico El Nacional.
Ahí, frente a la Alameda, detrás del hotel Regis, olí por primera vez el aroma de la tinta, oí el ruido de las rotativas y acaricié con mis dedos el plomo de los linotipos. Todo esto me predeterminó el ser periodista.
De vez en cuando ayudaba a mis padres en la venta de retazos por kilo en el barrio y mercado de La Merced. Aprendí que los kilos tienen mil gramos y ahí terminó mi experiencia mercantil.
Lo que yo quería era ser locutor de radio. En ese 1944 inicié mis trámites para obtener mi licencia de locutor cuya fecha es el primer día hábil, 3 de enero, de 1945.
Antes me colé en algunas estaciones de radio, donde me admitieran a mis 16 años, sin permiso y sin experiencia.
La memoria traiciona: uno quisiera recordarlo todo y no es posible. En aquel año 44 estaba en XEQK, la estación de la Hora Exacta en la calle de Uruguay; trabajaba una hora y descansaba otra a un peso veinticinco centavos la hora.
Trabajé en la XEMC, “la estación más española del mundo”, cerca de Xochimilco, cuyo dueño cobraba anuncios en intercambio, y a veces nos pagaba con jaletinas.
La memoria engaña. No había entonces presagio ni premonición. Existía más bien el deseo de abrirse paso. De encontrar un camino.
Como quien se mueve en un paraje de senderos confusos y veredas difíciles. Era paciencia en las antesalas, terquedad al pulsar timbres mudos y decisión de abrir puertas cerradas.
Era 1943. Fue el año en que empezaron a filtrarse las noticias siniestras de lo que luego íbamos a conocer como el Holocausto. El nazismo perfilaba su sombra ominosa sobre el futuro de la humanidad persiguiendo la desaparición del pueblo judío.
Entonces zarpó el barco del periodismo que habría de tocar cientos de puertos y recoger miles de pasajeros; de los que han hecho historia, de los que son sólo anécdota y de los que ya no queda huella. La memoria es falible. Uno no puede recordar todas las escalas de ese navegar. Este oficio me sentó junto a Ben Gurión para compartir la comida en el kibutz de Zde Voker. Me llevó a viajar con todos los presidentes de México, desde Adolfo Ruiz Cortines, en 1956, a Panamá, hasta Vicente Fox. Me hizo entrar con Fidel Castro a La Habana, en 1959. Me dio el privilegio de ver caer el Muro de Berlín y ser testigo de la muerte del mundo socialista. Viví los estallidos atómicos del siglo XX, el renacer de Israel, gocé caminar con Rubinstein en París o que me cantara Lola Beltrán frente a un Leonid Brezhnev estupefacto en el Kremlin. Hablar de arte con Salvador Dalí en Cadaqués. He podido estar en la caída del Palacio de la Moneda, en Santiago de Chile, en la muerte de Franco, el funeral de Churchill, el sepelio de De Gaulle, las balas asesinas de los dos Kennedy. El cambio del mapamundi entero. Narré el dolor de México en el terremoto de 1985, así como el inicio de la era espacial y el regocijo de la llegada del hombre a la Luna.
Pude vivir la experiencia de dejar atrás un siglo y entrar a un nuevo milenio.
He tenido el raro privilegio de ser testigo, participante y cronista de lo que sucede en mi tiempo, finalmente lo que pasa dentro de mí.
El juego eterno de la razón y el corazón ante lo que nos sucede.
En mi trabajo esto es más intenso: mi razón me lleva a ser fiel al hecho, y así lo asumo. Mi corazón me lleva a dolerme con los míos.
Estas memorias están dedicadas a Sarita.
Quiero recordar a mi padre, a mi madre, a mi hermana y a mi hermano.
La memoria es breve para todo y para todos los que merecen recuerdo. Respiro los aires de la amistad, los de la familia, los de la complicidad, del cariño. En un camino largo se guardan versos olvidados y voces que quieren ser escuchadas.
Borrador de mis memorias Segunda Parte
Pertenezco a una familia que se habría extinguido por completo, si mi padre no hubiera emigrado a México en 1926, cuando las autoridades polacas endurecieron su política antisemita.
Mis antepasados provenían de Zabludowe, una aldea situada en la actual frontera entre Rusia y Polonia. Hacia 1889 la familia ya no residía ahí, sino en Mijalove, un pueblo vecino donde nació mi padre, David Zabludovsky. Tenía diez años cuando los Zabludovsky se mudaron a Bialystok, la ciudad más grande de esa provincia, donde la comunidad judía era el núcleo mayoritario de la población.
Cuando nació mi padre, Polonia estaba ocupada por Rusia, los pogromos, los actos de violencia contra los judíos eran cosa habitual. Eran épocas difíciles en que los judíos no podían salir del gueto. Una frase de Sholoem Aleijem ironiza su sentir: “Se dice que la pobreza no es una vergüenza, pero tampoco es un gran honor”.
Segundo de diez hermanos, muchas veces durmió con el estómago vacío, porque en la despensa familiar no había ni un trozo de pan seco. En sus memorias, escritas en idish que encargué traducir al español y publiqué en edición privada, cuenta que un viernes por la noche su madre se mordió los labios de dolor y vertió agua caliente en los platos de la familia, para hacerle creer a los vecinos que comían sopa de fideos y evitar así que acudieran en su ayuda.
Desde la niñez mi padre se aficionó a la lectura y en la escuela de primera enseñanza fue alumno aplicado. A los quince años quiso continuar sus estudios en un nivel superior, pero la estrechez económica de la familia no le permitió pagar un rublo para presentar su examen de admisión.
“Tuve que meterme a trabajar a un negocio y volverme autodidacta”, refiere en las memorias, “aunque mi corazón se destrozó, porque yo deseaba ardientemente estudiar”.
Para fortuna suya consiguió un empleo como agente viajero de la librería más importante de Bialystok, donde tenía fácil acceso a toda la literatura publicada en idish y ruso.
Su trabajo lo llevó a visitar pueblos escondidos de la Rusia profunda donde observó en su propio ambiente a los mujiks de los relatos de Gogol, Chéjov y Dostoyevsky. El estallido de la Primera Guerra Mundial, en 1914, lo sorprendió en el puerto de Odesa. Polonia fue ocupada por los alemanes y mi padre ya no pudo viajar a Rusia. “La vida bajo la dominación alemana era muy amarga, y los libros eran mi única fuente de tranquilidad y consuelo”.
La guerra terminó en 1918 y ese mismo año conoció a Raquel Kravesky, mi madre. Al poco tiempo nació mi hermana Elena y, en 1924, mi hermano Abraham. El pueblo polaco había recobrado su independencia, pero el nuevo Estado profesaba una fuerte animadversión hacia el judío. La vida se hacía insufrible.
Ruinosas contribuciones y severos edictos empezaban a pesar sobre la comunidad de Bialystok, en especial sobre las personas de clase media, a quienes el gobierno quitó de la boca el escaso pan que tenían. Cuando un judío no pagaba impuestos especiales le embargaban sus pertenencias y se quedaba en la calle, lo que sucedía con mucha frecuencia, porque además el Estado les declaró un boicot comercial.
En todas las esquinas repicaban las campanas de las iglesias y los sacerdotes pregonaban la consigna ¡Asroi da vegü! (“Que no se compre nada a los judíos”). En tales circunstancias y con dos bocas que mantener, mi padre no podía seguir en Polonia.
“En seguida me di cuenta de que debía huir, pero ¿a dónde? A los Estados Unidos era casi imposible entrar, porque los norteamericanos habían fijado una cuota anual para la admisión de judíos. En Argentina tenía amigos, pero me parecía como viajar al fin del mundo. En ese momento vi un folleto sobre un país llamado México, emergente de una revolución popular, que abría sus puertas a los extranjeros. No lo pensé mucho y fui a visitar al secretario de una organización que se ocupaba de allanarles problemas a los emigrantes judíos. Por consejo suyo escribí una carta a un empresario judío de la ciudad de Tampico, pidiéndole trabajo. A Raquel mi plan le parecía una locura, pero la convencí de que no teníamos nada que perder”, relata en sus memorias.
Mi padre se lanzó a la aventura con diez dólares en la bolsa, de los que gastó uno en el viaje a México, para comprar naranjas cuando el barco hizo una escala. Iba solo; su plan era mandar traer a mi madre y a mis hermanos cuando reuniera algunos centavos.
El paisano tampiqueño le había ofrecido empleo en una fábrica, pero en el barco mi padre cambió de opinión, pues creyó que llegado a México podría arreglárselas solo.
Decidió que la etapa final de su viaje sería el DF.
Borrador de mis memorias Tercera Parte
Nací en la ciudad de México el 24 de mayo de 1928 en una vecindad ya desaparecida ubicada en Doctor Barragán 97, colonia de los Doctores.
Ese día el periódico EL UNIVERSAL ignoró mi arribo al mundo; prefirió dedicar su encabezado principal a un hecho más detonante: “Hizo explosión una bomba en la Cámara de Diputados”. Agregaba datos: “Otra máquina infernal no explotó. El atentado no causó desgracias personales. Los sospechosos lograron escapar”.
Llegaba yo al mundo envuelto en la turbulencia, entre dos magnicidios históricos contra el mismo personaje. El primero, siete meses después del fallido contra el ex presidente Álvaro Obregón, por el cual fue fusilado el padre Miguel Agustín Pro. El otro dos meses antes del consumado contra el presidente electo Álvaro Obregón, que llevó al paredón a José de León Toral. Mis tempranas aventuras en el conflicto cristero tuvieron otro capítulo menos trágico horas después de mi nacimiento.
Eran ocultas vecinas nuestras dos monjas que cruzaron el patio para sugerirle a mi padre que me bautizara. En su maltrecho español trató de explicarles que pertenecíamos a una religión que no practicaba el bautizo. Bañadas en lágrimas, antes de retirarse las amables religiosas profetizaron: “Pobrecito niño, se va a malograr”. Cuando narro esta anécdota entre amigos reconozco que el tiempo les dio la razón a las monjitas.
La necesidad de obtener un ingreso económico decidió el sitio de mi nacimiento. El señor León Sourasky, dueño de una fábrica de textiles en Bialistok, había emigrado a México y fundado una fábrica de colchones en la colonia de los Doctores. Mi padre obtuvo trabajo ahí, buscó un lugar cercano para vivir y con sus primeros ahorros logró traer a mi madre, mi hermana y mi hermano alojándose en la vecindad de Doctor Barragán.
Mi segunda casa fue a unos metros de la anterior y de ella recuerdo a un niño asombrado ante el incendio de un circo, frente a la ventana hasta donde su hermana lo asomó ese día. La colonia era una urbanización reciente, con grandes superficies sin construir, en las que pastaban vacas de establos aislados donde cada tarde íbamos por la leche ordeñada ante los ojos asombrados del niño. Crecían talleres y bodegas de los grandes almacenes comerciales del centro, propiedad en su mayoría de franceses. Calles de tierra se convertían en charcos enormes algunos meses del año. Una línea de camiones de pasajeros nos conectaba con el Zócalo “y anexas”.
Mi primera cuna fue un huacal de jabón donde me llevaban al mercado Hidalgo, para cuidarme mientras vendían trapos. Al poco tiempo nos mudamos a la calle de Mesones, entre Isabel la Católica y 5 de Febrero, propiedad de españoles. Luego a la calle de San Jerónimo 134. De ahí pasamos a la calle de Cruces 24, y más tarde a una casa con dos pisos en Correo Mayor 117.
Luego vivimos en Mesones esquina con 20 de Noviembre, cuando se abrió esa avenida.
Cada una de esas mudanzas representaba una mejoría para la familia: íbamos ganando espacio y algunas comodidades. Para nosotros era muy sencillo cambiar de casa porque teníamos la enorme suerte de no ser esclavos de las cosas. En las mañanas mi papá iba a la calle de Uruguay, alquilaba un camión de redilas y en la tarde ya estábamos instalados en la nueva casa.
Tuve una niñez tranquila y feliz, gracias a la estrecha unión de mi familia. Como hermano menor recibía ciertas atenciones, pues Elena, ocho años mayor, me veía casi como un juguete. Pero mi lugar en la familia también tenía sus desventajas, una de ellas era heredar la ropa de Abraham que antes había sido de mi papá. Yo quería que me compraran mochila nueva y hacía algunos berrinches por ser plato de tercera mesa. Pero no creo que esas cosas dejaran ninguna huella en mi carácter.
En casa la figura de autoridad fue mi madre, estupenda comerciante. Mi papá también trabajaba de sol a sol, aunque sin mi madre yo creo que no hubiera podido abrirse camino.
Se hablaba ídish en casa, pero nadie me enseñó a leer y escribirlo, y aunque lo hablo soy analfabeta en ídish. Se podía aprender en las escuelas israelitas de paga, pero mi padre me inscribió en la más cercana a nuestra vivienda, la primaria República del Perú, en San Jerónimo 112 bis, que aún existe cambiado su nombre a Escuela España: pública, gratuita y laica. Con mis padres hasta el día de sus muertes ya ancianos siempre hablamos en ídish. Fuera de casa todo era en español.
Algunos domingos, en los tenderetes de libros viejos de La Lagunilla, mi papá nos compraba, traducidas del ruso y del ídish al español, obras que él había leído en el idioma original durante sus tiempos juveniles de viajante de librerías y editoriales. Leer era nuestra diversión principal.